Lo miró y hasta se echó a reír. Y aun después, mientras comía, no pudo por menos de sonreírse al pensar en el estado en que se hallaba el abrigo. Comió alegremente y luego, contrariamente a lo acostumbrado, no copió ningún documento. Por el contrario, se tendió en la cama, cual verdadero sibarita, hasta el oscurecer. Después, sin más demora, se vistió, se puso el abrigo y salió a la calle.
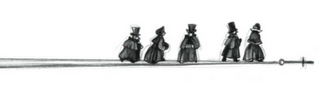
Desgraciadamente, no pudo recordar de momento dónde vivía el funcionario anfitrión; la memoria empezó a flaquearle, y todo cuanto había en Petersburgo, sus calles y sus casas se mezclaron de tal suerte en su cabeza, que resultaba difícil sacar de aquel caos algo más o menos ordenado. Sea como fuera, lo seguro es que el funcionario vivía en la parte más elegante de la ciudad, o sea lejos de la casa de Akakiy Akakievich. Al principio tuvo que caminar por calles solitarias escasamente alumbradas, pero a medida que iba acercándose a la casa del funcionario, las calles se veían más animadas y mejor alumbradas. Los transeúntes se hicieron más numerosos y también las señoras estaban ataviadas elegantemente. Los hombres llevaban cuellos de castor y ya no se veían tanto los veñkas con sus trineos de madera con rejas guarnecidas de clavos dorados; en cambio, pasaban con frecuencia elegantes trineos barnizados, provistos de pieles de oso y conducidos por cocheros tocados con gorras de terciopelo color frambuesa, o se veían deslizarse, chirriando sobre la nieve, carrozas con los pescantes sumamente adornados.
Para Akakiy Akakievich todo esto resultaba completamente nuevo; hacía varios años que no había salido de noche por la calle.
Todo curioso, se detuvo delante del escaparate de una tienda, ante un cuadro que representaba a una hermosa mujer que se estaba quitando el zapato, por lo que lucía una pierna escultural: a su espalda, un hombre con patillas y perilla, a estilo español, asomaba la cabeza por la puerta. Akakiy Akakievich meneó la cabeza sonriéndose y prosiguió su camino. ¿Por qué sonreiría? Tal vez porque se encontraba con algo totalmente desconocido, para lo que, sin embargo, muy bien pudiéramos asegurar que cada uno de nosotros posee un sexto sentido. Quizá también pensara lo que la mayoría de los funcionarios habrían pensado decir: «¡Ah, estos franceses! ¡No hay otra cosa que decir! Cuando se proponen una cosa, así ha de ser…» También puede ser que ni siquiera pensara esto, pues es imposible penetrar en el alma de un hombre y averiguar todo cuanto piensa.
Por fin, llegó a la casa donde vivía el ayudante del jefe de oficina. Éste llevaba un gran tren de vida; en la escalera había un farol encendido, y él ocupaba un cuarto en el segundo piso. Al entrar en el recibimiento, Akakiy Akakievich vio en el suelo toda una fila de chanclos. En medio de ellos, en el centro de la habitación, hervía a borbotones el agua de un samovar esparciendo columnas de vapor. En las paredes colgaban abrigos y capas, muchas de las cuales tenían cuellos de castor y vueltas de terciopelo. En la habitación contigua se oían voces confusas, que de repente se tornaron claras y sonoras al abrirse la puerta para dar paso a un lacayo que llevaba una bandeja con vasos vacíos, un tarro de nata y una cesta de bizcochos. Por lo visto los funcionarios debían de estar reunidos desde hacía mucho tiempo y ya habían tomado el primer vaso de té. Akakiy Akakievich colgó él mismo su abrigo y entró en la habitación. Ante sus ojos desfilaron al mismo tiempo las velas, los funcionarios, las pipas y mesas de juego mientras que el rumor de las conversaciones que se oían por doquier y el ruido de las sillas sorprendían sus oídos.
Se detuvo en el centro de la habitación todo confuso, reflexionando sobre lo que tenía que hacer. Pero ya le habían visto sus colegas; le saludaron con calurosas exclamaciones y todos fueron en el acto al recibimiento para admirar nuevamente su abrigo. Akakiy Akakievich se quedó un tanto desconcertado; pero como era una persona sincera y leal no pudo por menos de alegrarse al ver cómo todos ensalzaban su abrigo.
Después, como hay que suponer, le dejaron a él y al abrigo y volvieron a las mesas de whist. Todo ello, el ruido, las conversaciones y la muchedumbre… le pareció un milagro. No sabía cómo comportarse ni qué hacer con sus manos, pies y toda su figura; por fin, acabó sentándose junto a los que jugaban: miraba tan pronto las cartas como los rostros de los presentes; pero al poco rato empezó a bostezar y a aburrirse, tanto más cuanto que había pasado la hora en la que acostumbraba a acostarse.
Intentó despedirse del dueño de la casa; pero no le dejaron marcharse, alegando que tenía que beber una copa de champaña para celebrar el estreno del abrigo. Una hora después servían la cena: ensaladilla, ternera asada fría, empanadas, pasteles y champaña. A Akakiy Akakievich le hicieron tomar dos copas, con lo cual todo cuanto había en la habitación se le apareció bajo un aspecto mucho más risueño. Sin embargo, no consiguió olvidar que era medianoche pasada y que era hora de volver a casa. Al fin, y para que al dueño de la casa no se le ocurriera retenerle otro rato, salió de la habitación sin ser visto y buscó su abrigo en el recibimiento, encontrándolo, con gran dolor, tirado en el suelo. Lo sacudió, le quitó las pelusas, se lo puso y, por último, bajó las escaleras.
Las calles estaban todavía alumbradas. Algunas tiendas de comestibles, eternos clubs de las servidumbres y otra gente, estaban aún abiertas; las demás estaban ya cerradas, pero la luz que se filtraba por entre las rendijas atestiguaba claramente que los parroquianos aún permanecían allí.
1 comment